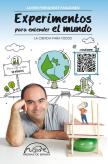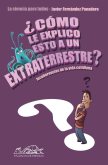No son muchas las tareas que podríamos llamar «unitarias», que se completan en un solo acto, normalmente tendremos que llevar a cabo un conjunto de acciones que se extenderán en el tiempo para llegar a alcanzar nuestro objetivo. Son esos pasos intermedios a los que me referiré como «medios».
Sin duda, algunos de esos pasos tienen a la vez valor por sí mismos y podrían entenderse como objetivos menores, cuya consecución ya proporciona beneficios. Hay otros, en cambio, que tienen un claro carácter «intermedio» y sorprende que haya quien «se pare» allí. Veamos algunos ejemplos.
El dinero, hoy ni siquiera un objeto físico, que no me puedo comer, subirme para viajar, meterme debajo para cobijarme de la lluvia… pero que me permite obtener todas esas cosas, es un claro «producto intermedio» desde su propia concepción. Seguro que conocéis a muchas personas ficticias y reales que se han perdido buscando tener mucho y olvidando el para qué.
La libertad es también un producto intermedio que sólo tiene razón en su uso y que, como el dinero, se pierde al ejercerla. Si piensas en la libertad para tomar cualquier elección, verás claro que una vez elegida, abandonas las otras opciones, para poder disfrutar de la vivencia escogida, que era precisamente lo que queríamos.
La lectura es otro ejemplo claro, a mi modo ver. Si después del reconfortante Mi mamá me mima, o de la famosa imputación a Ramón Rodríguez de aquel delito sobre la integridad canina, nos quedásemos allí, oiríamos a millones de infantes protestar airadamente y cargados de razón. Quiero leer para poder acceder al conocimiento o el arte que codifican esas palabras.
Dejadme que os cuente algún ejemplo relacionado con los mundos en los que me muevo, la divulgación de la ciencia y la enseñanza.
En divulgación es frecuente encontrarse gente haciendo cosas muy vistosas y aparatosas (ojo aquí, sin aportar explicaciones o que el público entienda lo que está pasando) como explosiones, efectos con nitrógeno líquido, y demás. No leáis aquí una crítica a lo vistoso o divertido, soy bien conocido (y amablemente valorado) por ambos aspectos en mis actuaciones. Aquí me refiero a lo que podría ser llamado, sin pretender marcarlo como negativo, solo un entretenimiento.
Hay muchos ejemplos que seguro os vienen a la mente. Tengo que decir que no es mi estilo porque yo no hago entretenimiento con una temática científica, sino divulgación o enseñanza, en la que los elementos «entretenedores» son un medio para la enseñanza de la ciencia. A mí me gusta que en mis actos haya cierta densidad divulgativa.
¿Considero la otra opción un puro entretenimiento sin efecto sobre la cultura científica de los espectadores? No. Tiene, al menos, un estupendo efecto positivo: La exposición a batas, experimentos, contenido científico y los propios científicos, sin que resulten aburridos, desagradables… Esas personas ahora no cambiarán de canal o seguirán camino si se encuentran algo así en una plaza. Se pararán un momento al menos porque saben que podría ser una experiencia agradable, como lo saben sobre la música o el teatro, más allá de que luego te guste una obra u otra, pero ya no tienen un rechazo total al conjunto de esa disciplina.
¿Por qué considero que esos actos son un «medio» y no un fin en sí mismo? Supongo que dependerá del punto de vista (algo sobre lo que volveremos al final). Desde el mío, donde el objetivo es la cultura científica, esas actuaciones ponen al espectador la posición de poder llegar a otros en los que sí se les haga llegar la comprensión científica que buscábamos, ya sea en un evento divulgativo o en las clases de la educación reglada, pero si nos quedamos aquí diría que ha sido sólo entretenimiento, sin quitarle el valor que puede tener como ocio. En ocasiones también me parece que son una oportunidad perdida al poderse dar esa divulgación entretenida y llena de contenido, como demostramos a diario muchos en el mundo entero (ya me disculparán la inmodestia).
En lo educativo me duelen particularmente las «acciones» reivindicativas, como huelgas, manifestaciones y eventos de variado pelaje, donde se exigen ciertas mejoras laborales o del sistema educativo, pero que se dan por cerradas y acabadas sin que se hayan producido. Al comentar ese hecho suelo tener la respuesta de que se «tejen redes», «comunidad» y otras cosas que, si el objetivo son las mejoras que se pedían, vuelven a ser medios que podrían conseguir esos fines y muchos otros, pero medios de nuevo.
Como tantas veces, no hay demasiados secretos en la mayoría de las cosas, solamente falta de información o negarse a aceptar la que insistentemente se te presenta. ¿No os pasa que hay muchas cosas que son muy difíciles de entender… hasta que das tu brazo a torcer, mentalmente, y aceptas lo que llevas negando tanto tiempo? «¿Cómo puede ser que me quiera si me trata así?» «¿Cómo puede ser que le dé tiempo a ese millón de cosas si no tiene ayuda?»
Si lo piensas, se parecen mucho a esas demostraciones por reducción al absurdo que nos encantan en matemáticas. «¿Cómo puede ser esto si es incompatible con aquello?» Pues porque o bien esto o bien aquello no se dan.
¿Cómo puede ser que alguien se pare en este paso intermedio sin haber alcanzado su objetivo?
Primero habría que ver si la coletilla implícita «(…) pudiendo seguir? se da. Porque si no, aquí está el absurdo que buscábamos, siendo la solución: no sigue porque no puede.
Pero si pararse ha sido un ejercicio de voluntad, entonces tendremos que elegir entre negar uno u otro de los presupuestos. Quizá no se haya parado y estén viendo una etapa de un plan mucho más largo, que sí está en marcha, y tu limitada visión no alcanza. O quizá, y aquí es donde voy, ya ha alcanzado su objetivo.
Cada vez que oigo «la huelga/manifestación ha sido un éxito» lo primero que me viene a la cabeza es que se han conseguido (algunas de) las peticiones por las que la convocamos, pero SÓLO quieren decir que «ha venido mucha gente».
Y entonces me pregunto si para algunos (o muchos) el objetivo era mostrar su «fuerza convocatoria», desahogarse, tener un tiempo de «ocio solidario» con SUS amigos, etc. Intereses cuya legitimidad no discuto… salvo porque eso no era lo que se había dicho que constituía nuestro objetivo. Ya he tenido esta conversación muchas veces: mi trabajo no es «estar movilizado» ni movilizar, y tengo amigos con los que puedo quedar para hacer planes sin montar una manifa. Quizá a los no docentes os sorprenda porque, efectivamente, somos una ANOMALÍA, entre los colectivos laborales que llevan haciendo huelgas antes y después de que ese derecho haya sido reconocido PARA conseguir mejoras laborales y siendo un mecanismo MUY EFECTIVO, como demuestran muchas noticias que no siempre se cuentan en los medios tradicionales como debiera, vaya usted a saber por qué.
Y así terminamos, si te quedas en el medio es porque lo convertiste en un fin.
Puede que haya sido inconscientemente, como el que se pierde en la búsqueda de la riqueza, o puede que fuera tu agenda oculta desde el principio. En cualquier caso, queridos lectores, tengan mucho cuidado con quién se embarcan sus planes y travesías, porque puede que quieran ir a lugares distintos y que ustedes sean sólo un instrumento, un MEDIO más, para esas otras personas.
Habrá que añadir este disclaimer: Como siempre habrá quien, sorprendentemente, no entienda estos razonamientos y los achaque a justificar no participar en SU movilización concreta o la que a él le gusta, diré dos cosas para que mi reacción ante determinados comentarios no le pille de sorpresa. Por un lado, la paradoja de que una persona racional no entienda algo tan claro se resuelve con que NO QUIERE entenderlo (sus motivos concretos los sabrá él). Por otro, por desgracia, poca gente queda en activo que haya puesto más dinero y más tiempo en huelgas que yo, y muy probablemente nos conozcamos de oídas y sabemos muy bien quienes somos para decirnos tonterías..



 Escrito por javierfpanadero
Escrito por javierfpanadero